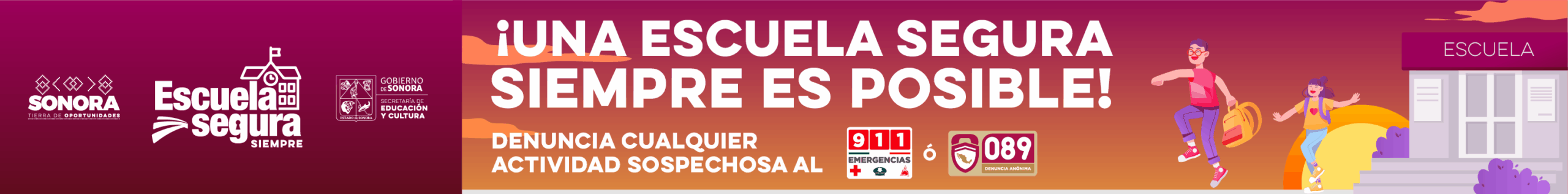Con El Principito en la piel
Ramón Santoyo Valenzuela
Una aguja se impacta sobre la piel del joven quien temeroso ve como el color se va infiltrando bajo su color caucásico, la mandíbula es apretada con fuerza, mientras un eterno suspiro sale dentro de su delgado cuerpo. Él esperaba más dolor, el tatuador le dice “espérate, ese es el puro contorno, con el color vamos a sufrir un poco”. Uta.
Es el negro quien lo va a tatuar, un hombre alto moreno claro con una prominente piocha, es simpático, tiene carisma, cuando sonríe exhibe la falta de un diente, parece un pirata solo que en lugar de garfio tiene una máquina de tatuar con 11 agujas dispuestas a penetrar superficialmente la piel de quien se acomode en la silla que él usa para tatuar.
Saca la tinta, alrededor de 16 frascos con una diversidad aterradora de colores: verde, azul, azul oscuro, azul cielo, morado, negro, amarillo, rojo, blanco, café… la lista sigue. Junto con las botellas de tinta pone unos pequeños tapones rojos en donde deposita unas cuantas gotas de la tinta, “tiene mucho color, vamos a necesitar mucho color”.
A lo lejos se escuchan risas, muchas risas, un hombre es tatuado, unas alas le ponen en su espalda, sus tres amigos lo ven y le hacen mofa diciéndole que su tatuaje parece un falo. “Cállate cabrón”, les dice mientras bebe una cerveza.
Nadie quiere que se burlen de lo que permanentemente va a lucir en su piel, y menos aún si esto pudiera lucir semejanza a un falo.
El negro no dice nada mientras tatúa, no habla, no se inmuta, apenas si esboza una ligera sonrisa si su oído alcanza a captar uno de los chistes de los de a lado. No suda, no titubea, él solo mira el lienzo y con su herramienta pinta, sabe que al otro le duele, cada trazo que realiza es finalizado con un pasón de trapo bañado en antiséptico para prevenir una infección, es delicado, unta un poco de vaselina sobre su área de trabajo para que la piel descanse, el joven que está recibiendo el tatuaje cree que la vaselina es anestesia. Déjenlo que viva engañado un poco más.
El joven trata de entablar una conversación con su tatuador para hacer menos dolorosa la sesión, realiza las preguntas de base, las cómodas, las de colchón, aquellas que cualquiera que va a tatuarse hace: ¿cuánto tiempo tienes en esto? ¿cómo te acercaste en esta área? ¿cuál es el mejor tatuaje que has hecho y el peor? ¿cuántos tatuajes tienes?…
“…13 años; en una borrachera (manejemos las drogas legales), me dijo que lo tatuara, yo pinto, me animé y de ahí para acá; una pieza biomecánica, es lo que me gusta hacer, pero el peor, el peor, todavía me acuerdo. Hay un bato al que le dicen el Chilebol, y literalmente le tatué un chile dentro de una pokebola, la gente se pone muy loca con los tatuajes…” lo dice y se ríe. Ahí termina la pequeña entrevista.
Ve sus manos, no hay marcas de tatuajes, ve su rostro, tampoco. Su cabeza se mueve de tal modo que puede ver un poco su cuello, no ve nada. Ninguna línea que diga que alguna aguja haya pasado por su piel. Se le vuelve a preguntar si tiene algún tatuaje, él responde tajantemente: no.
“¿Qué carajo?”, de ahí comienzan a salir nuevas preguntas, nuevas incógnitas, más palabras para poder nutrir una conversación, y como si se tratara de una pregunta obligada, se le pide una explicación del porqué no posee ninguno. “No sé, aún no me animo”. El negro es frío, responde rápido, al estilo norteño, pese a eso es simpático. No parece ser de carácter agresivo, salvo si cuentas chistes cerca de su oreja mientras “raya”, si haces eso puede que te intente “volar la greña”.
Y eso no se lo contaron al joven que recibía la dosis perfecta de tinta para su tatuaje de El Principito, él lo vivió mientras era tatuado.
Eran tres hombres, de unos 25-30 años, llegaron a platicar al local de los tatuajes, acababan de salir de trabajar, tenían consigo unas caguamas Bud Light, pipí de gringa, como se le dice a esa cerveza en el mundo “hardcore”. Platicaban, hacían bromas, alzaban la voz, seguían haciendo más bromas, jamás se detenían, “bueno, ya estuvo ¿no?”, dijo el negro mientras detenía su trabajo. Todos se pusieron pálidos, nadie entendía lo que ocurría, “¿qué pasó mi negro?”, le preguntaron, “quiero que te calles, qué no ves que estoy rayando, y te tengo en el oído, sí sigues así te voy a volar la greña”. Silencio total, a partir de ahí nadie dijo nada, parecía un funeral, nadie quería que Miguel Ángel, alias el negro, lo agarrara a golpes, ni mucho menos quien recibía un tatuaje permanente quería que su artista se distrajera, o estuviera molesto mientras hacía un representación de uno de los libros que habla sobre ser un niño eterno.
Colores, en demasía, primero hizo el trazo, el relieve, después prosiguió con hacer una gran mancha de color negro, ese negro representaba el universo, la oscuridad, la penumbra, luego fue poniendo cada vez más color, azul fuerte, azul marino, azul celeste, violeta, rosa, un poco de rosa, algo de naranjado, un toque de verde, blanco para las estrellas lejanas, unos cuantos dibujos de planetas. Sentó al Principito, lo puso mirando el universo, el horizonte no trazado pero entendido, lo puso junto a su amigo el zorro, y en medio de ellos dos yace la rosa, aquella rosa que se cree muy ruda porque tiene espinas, sin embargo no deja de ser una rosa. Debajo de los tres personajes muchas flores de distintos colores, unos cuantos cráteres en el planeta dibujado, una rama a medio crecer, una ligera explosión de vapor.
Tras poco más de tres horas el negro terminó, dio un pasón más con el antiséptico, miró el tatuaje, después subió su vista hacia los ojos de quien recibía el trazo, “le iba a poner unos planetas rojos a lo lejos, pero tu cara me dice que ya no aguantas”.
“Gracias”. “¿Quedó bien verdad?”, se acercaron los tres jóvenes que yacían en un silencio sepulcral, “quedó bien cabrón, ¿qué onda con los detalles de las estrellas?, están bien pasados. Usa esta pomada para que el color se mantenga…”. @